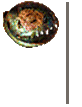
miércoles 4 de noviembre de 2009
Pirineo neozelandés, el paisaje de Mordor
|
AUCKLAND
ZARAGOZA 
 |
 |
Hemos pasado olímpicamente de colocar el avance de la caravana. Esta noche hará un frío tremendo así que tendremos el vehículo cerrado a cal y canto. Tras llevarnos un fiasco kilómetros más abajo, en el aeródromo, nos disponemos ahora a preparar la cena. Son las seis y media de la tarde, todavía gozamos de luz natural en el exterior. En Nueva Zelanda disfrutamos de catorce horas diarias sin encender una bombilla. Semejante bombardeo de fotones cambia el humor de cualquiera, mantiene despabilado al viajero y agudiza los cinco sentidos. Pienso a veces en la depresión que sufriremos al emprender el camino de regreso a casa, pero no adelantemos acontecimientos, apenas hemos empezado nuestro periplo por las Antípodas.
 |
En la crónica de ayer conté que nos habíamos quedado a dormir en la localidad de Taupo, en un camping que amaneció repleto de prepúberes, en su mayoría francesas, estudiantes adscritas a un enredo semejante al que se produce durante la Ruta Quetzal, sólo que su periplo se desarrolla por Oceanía. Los monitores daban una brasa insoportable a los campistas y ellas intentaban evaporarse de su control de una manera igualmente ruidosa. Hacia las diez de la noche sufrimos varias tracas de petardos y un par de centelleantes cohetes nos hicieron saltar del catre con el alma en un puño. El susto nos indujo a sospechar que tal vez las gentes de Taupo tuvieran ascendentes valencianos, pero no. Eran las francesas, que estaban dando la nota.
Cuando los padres del primer mundo envían de colonias a sus vástagos hasta los confines del globo, los destierran durante una temporada a los departamentos de ultramar. Habían recalado en Nueva Zelanda aprovechando los vuelos que desde Europa salen más económicos a sus papis y ahora se vengaban del planeta mediante una singular forma de matar el aburrimiento: empleando la pólvora. Oceanía soporta con estoicismo el dominio norteamericano en sus archipiélagos, pero también aguanta la ocupación francesa, inglesa, australiana y hasta la neozelandesa. Dichos países subvencionan los vuelos para rebajar el precio de los billetes favoreciendo así el espíritu patriótico. Ocurre en la Samoa americana, las islas Cook neozelandesas o la mítica polinesia francesa. Desde Tahití o Papete, resulta más económico llegar a estas tierras, por eso es tan fácil encontrar franceses por aquí. No despiertan la misma desconfianza que hace unos años, cuando su gobierno promovió el atentado contra el Rainbow Warrior, buque insignia de Greenpeace, desplegando en el territorio un comando secreto. La organización ecologista investigaba entonces el atolón de Mururoa y los franceses realizaban allí sus pruebas nucleares. Eran otros tiempos.
Escribo de estos asuntos porque, antes de llegar al refugio, estuvimos hablando con un tal McKanzie, cuya familia es oriunda de Milford Sound, maravilloso fiordo de la Isla del Sur que pretendemos visitar más adelante. Intercambiamos impresiones mientras aguardábamos la avioneta que nos iba a transportar por las magníficas cumbres de «Murdor» —paisaje de la película del Señor de los Anillos— que, al margen del cine, constituye el corazón del National Park of Tongariro. Habíamos oído hablar de sus volcanes, lagos azules y picos de 2.700 metros, halagos que despertaron nuestro interés por visitar tan agreste paraje. Temíamos dejarlo atrás, no tanto por las inclemencias del tiempo sino por el esfuerzo que supone explorarlo a pie. Admirar sus cumbres desde lo alto evitaría dedicar al recorrido varias jornadas de caminata.
 |
En la charla que mantuvimos con McKanzie, sujeto alto y afable, sonriente y educado, un auténtico conversador, salieron a relucir variados asuntos. Incluso dejamos caer que en diciembre, al finalizar el viaje, pensábamos visitar las islas Fiyi o las Vanuatu, con el ánimo de conocer al menos otro lugar de la Melanesia, desaconsejándonos el interfecto la opción de Fiyi por su inestabilidad policial. Hará cuatro o cinco años que la policía pegó un golpe de Estado en aquellas islas y a su juicio, desde entonces, los guardias se han vuelto demasiado cotillas con los viajeros, a los que importunan con nimiedades.
 |
Os preguntaréis qué estábamos haciendo en un aeropuerto enano a orillas de una parque nacional. La respuesta es simple: ganar tiempo. Los kiwis —así se denominan sin prejuicio los lugareños— tienen tendencia a organizar las más variadas aventuras hasta el extremo de que si no existen se las inventan. No les falta imaginación y los vuelos escénicos son una lucrativa actividad turística para los patrocinadores. Aunque dispongas de casi un par de meses para visitar el país basta con echar un vistazo al mapa para comprender que es imposible abarcarlo por completo. Planeando el viaje tuvimos que elegir y en toda elección desechas algo, algo que un vuelo de estas características puede ofrecer. Existía además un incentivo: nunca me había subido a una avioneta. Ahora que ya no me sudaban las manos ni me daban ataques de pánico al montar en avión, ¿sería capaz de sobrevolar unos volcanes a golpe de hélice? Era cuestión de hacer números y que no salieran rosarios.
Nos entretuvimos haciendo conjeturas mientras esperábamos el regreso del piloto, que se había llevado de paseo a un par de abueletes excesivamente previsores. Habían reservado el vuelo con un día de antelación. Como por mucho madrugar no amanece más temprano, ocurrió que las cimas de las montañas se fueron cubriendo de niebla durante el viaje de los yayos, hasta el punto de que volvió la avioneta y era inútil ya levantar el vuelo. Si desde donde estábamos no se veía tres en un burro, la densidad de las nubes a mayor altura conformarían un puré de garbanzos. Acordamos el trayecto para el día siguiente a las diez, tempranito y siempre que el clima lo permitiese, porque era una tontada pagar si el cielo se negaba a presentar el panorama idóneo.
El panorama en su conjunto, sin emprender todavía escaladas ni triturarse los gemelos pateando empinados caminos, es similar al del Pirineo. El río que rodea el sitio donde hemos aparcado esta noche la caravana me recuerda al Ara, en el Sobrarbe, sólo que hace cuarenta años, cuando la vegetación todavía era exuberante y no tan rala como la actual. Hemos tenido la oportunidad —antes de llegar al Parque— de hacer una visita a la ciudad de Taupo, donde habíamos dormido, aprovechando para hacer compra, cambiar divisas y visitar su impresionante lago. A sus orillas, semejantes a las de un mar, entablamos una amistad de lo más espontánea con una familia salvaje de cisnes negros.