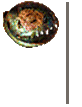
lunes 30 de noviembre de 2009
Islotes y calas en un océano turquesa
Desde Whangarei a Helena Bay por Whakapara
hacia las Cuevas de las Luciérnagas de los maoríes
|
AUCKLAND
ZARAGOZA    |
 |
Cuando cae la noche muere la civilización. Al otro lado de la Bahía de Las Islas, más allá de Cherry Bay y fuera del ámbito de la carretera de Paihia, el paisaje se tiñe de sombras. La Luna está creciente e ilumina toda la negrura de la vegetación en las lomas y colinas que rodean el cámping, es como si la naturaleza amenazara con devorar las escasas luces que se apiñan junto al embarcadero creando siluetas siniestras.
Los seres humanos, tan frágiles como destructivos, buscan en la cercanía un refugio donde pasar las horas del descanso y la oscuridad. La diferencia entre nuestros antepasados y la época actual es que existe la luz eléctrica, pero ante la apabullante fuerza del mundo que nos rodea se queda en lo que ha sido siempre, una lumbre en medio del caos. Si hay algo importante que resaltar en este viaje por las Antípodas es precisamente la potencia del entorno frente a la pequeñez de sus habitantes. La belleza del planeta se siente en cada recodo de Nueva Zelanda y aquí, donde la presencia de los maoríes se hace notoria, el territorio intelectual de los occidentales se desvanece ante la majestuosidad del hábitat.
Esta mañana hemos salido temprano de Whangarei para llegar a lo más alto del monte que domina la ciudad, con el propósito de encontrar los restos de una Pa maorí. Las Pa son casas tribales, donde se reúnen desde antaño los habitantes primigenios de Aotearoa, para resolver sus disputas, organizarse y realizar sus ceremonias.
  |
La más antigua y venerada, por lo visto, está en Whangarei, pero no la hemos encontrado. En lo alto del monte se yergue un monolito de carácter militar levantado para honrar a los soldados neozalendeses durante la segunda guerra mundial, pero resulta difícil seguir la pista de las reliquias maoríes. No están correctamente señaladas, hasta el punto de que los viajeros y visitantes pierden las huellas del pasado más lejano del país a favor de los colonos, los conquistadores y las generaciones poseuropeas.
Lo maorí se enquista en sus tradiciones y en su idioma. Tiene incluso una televisión propia, se hace lo posible por dotar a este pueblo de las mismas oportunidades que al resto, pero lo occidental arrasa en la vida cotidiana. Aún con todo, y tras más de hora y media de intensa búsqueda por la montaña, siguiendo caminos y veredas que no parecían conducir a ninguna parte, acabamos llegando a la conclusión de que, tal vez, los propios maoríes, tan orgullosos de su pasado, se resistan a marcarlo sobre el terreno para que no desaparezca o se emborrone.
Las nuevas Pa maoríes, enmarcadas por sus tótems de madera creando pórticos a la entrada, se han convertido en bastiones de una leyenda, fórmulas de crear riqueza para algunas familias o simples zonas de encuentro. En algunas ciudades se mantienen en las zonas más céntricas, como si se hubiera producido a su alrededor una devastación en forma de casas ajardinadas de una sola planta, similares a las que vemos por la televisión en las series norteamericanas. Los Heritage, donde se reproduce de algún modo los modos de vida de los pioneros blancos, se han convertido en una especie de Paradores Nacionales. Las Pa que todavía se mantienen en pie son reliquias Históricas. Y los museos, en general, se verían en Europa como una simple exposición temática sobre alguna menudencia -como mucho- del siglo XIX. Por eso me extrañó no poder encontrar la Pa de Whangarei. No explican demasiado cómo fue la lucha entre los maoríes y los conquistadores, tan solo se nombra como algo importante el Tratado de Waitengui, donde se produjo la rendición de los nativos. Sin embargo, aún hoy, toda Nueva Zelanda está plagada de vocablos maoríes.
 |
Las plantas, los animales y los pueblos mantienen su nominación antigua, y los herederos reales de todo esto se esmeran en que nada cambie. Que las rocas se queden donde están, que los caminos viejos no se modifiquen y que los árboles sigan creciendo. Es la única manera de mantener vivo el recuerdo de sus antepasados y eso que Nueva Zelanda, un país extremadamente cuidadoso, en comparación con lo que ocurre en América y en Europa, protege el pasado. Sobre todo su pasado natural, su naturaleza.
Frente a zonas del Northland más trabajadas por el turismo y la urbanización se observan otras todavía viriginales, creando grandes reservas, lo mismo escénicas que recreativas, hasta crear bosques de formidable espesura, como el Russell Forest, que se cierne sobre Bay of Islands desde Whakapara hasta el Cabo Brett, que mañana visitaremos. Recorrer la zona de Helena Bay, y todas las pequeñas calas y playas de Whangaruru Harbour, es una delicia para los sentidos. Apenas se levantan alrededor de la costa unas cuantas edificaciones unifamiliares, y se puede disfrutar de una soledad perfecta, entre los pájaros, la arena, la vegetación circundante y el mar limpio. Hicimos el trayecto hasta Oakura y gracias a una pista forestal de veintisiete kilómetros, que nos llevó más de una hora atravesar, llegamos hasta Kawakawa.
  |
Salvo los tradicionales despistes en carretera, porque tomamos la dirección contraria y tuvimos que desandar nuestros pasos, el camino hasta las Cuevas de Glow Worm, regidas por una familia maorí del lugar, tuvo su encanto. En las cercanías, se levantaban grandes pedruscos en la vegetación y a medida que nos acercábamos se nos pedía mediante carteles que no alteráramos el paisaje, ni tampoco su fauna. Los baños, cercanos a la entrada de las cuevas, estaban emplazados en la Pa de la zona, con su casa principal y dos colaterales; las tres sin demasiada historia en su exterior.
Las cuevas presentaban una hermosa referencia de las leyendas maoríes: el encantamiento. Se impedía tomar instantáneas de las cuevas, salvo en su boca de entrada y a la salida, para no modificar el entorno y visto lo que pudimos apreciar se comprende perfectamente. Las cuevas están pobladas de unas extrañas luciérnagas, miles, tal vez cientos de millares, viven en lo alto de las estalactitas creando una fabulosa vía láctea sobre nuestras cabezas.
Mediante una linterna similar en su aspecto a un viejo quinqué, el guía nos dirige por la gruta explicándonos la leyenda. Por lo visto, hace más de dieciseis generaciones, un maorí observó que de la zona emergía una fogata y se acercó a investigar. Encontró en la cueva, tendida en una oquedad, a una muchacha que vivía cerca del manantial que recorre la cueva, donde tomaba agua y se alimentaba de pequeños peces.
Aquella muchacha, hija de un jefe tribal y esposa maltratada, se había fugado de casa y vivía desde entonces en aquel paraje protector. Descendiente de aquella mujer, la moza que nos cobró la entrada al principio del itinerario, cuyos antepasados edificaron anteriormente una Pa en el lugar que habíamos visto junto a los baños, heredó las cuevas y el derecho de sacar un rendimiento económico con ellas. Es una historia sencilla, pero que se convierte en hermosa cuando el guía, un joven maorí, apaga la linterna y guarda silencio para que contemplemos el espectáculo de las luciérnagas. Un espectáculo casi único en el planeta, porque sólo puede igualarse a otro que se desarrolla en Australia. Las luciérnagas en cuestión no son las que conocemos en Europa. Se trata de una especie de arañas que tejen unos colgantes viscosos para capturar mosquitos y otros insectos que acuden al paraje. Utilizando su peculiar distración -su luminiscencia- los capturan por deslumbre.
 |
Proseguimos nuestro camino encantados tras la contemplación de semejante maravilla. Llegamos después a Paihia por Opua con el ánimo de coger un barco y visitar las islas que sobresalen del mar en la bahía, pero como aún no estamos en lo más álgido de la temporada tuvimos que posponer la travesía hasta mañana por la mañana. A cambio nos regalamos con unos mejillones verdes a la hora de la comida -en casa, no aquí- y después, debido al calor reinante, tomamos un helado en la terraza contigua. Aún brillaba el sol cuando aparcamos en el cámping y arrendamos una "cabin" donde pasar la noche. Situada en un embarcadero, lejos del turismo de Paihia, y aunque la jefa del lugar es un poco seca la tranquilidad de la zona nos permitirá dormir esta noche a pierna suelta. Al menos es lo que espero.