Una noche de Julio cuando la luz hizo ¡Blum!
Ilustraciones de Óscar Plou
Texto de Sergio Plou
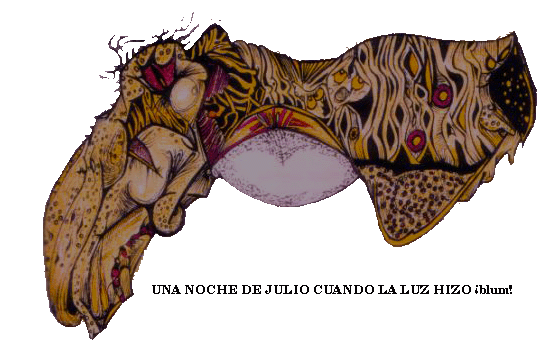 |
Julio era calvo y lo llevaba muy mal, pero tenía las piernas largas y los brazos también muy largos, estaba pegando el estirón.
A Julio no le gustaba nada eso del estirón. Tampoco le apetecía estudiar y tenía muy mal genio.
Su madre le decía:
— Si ahora no estudias, de mayor serás un viejo verde.
Julio se lo tomaba a guasa. Los viejos caminan por la calle, se sientan en un banco y leen el periódico. Van siempre muy despacio, arrastran los pies y se suenan las narices con mucha fuerza, pero no son de color verde.
«Mamá está loca —pensaba Julio—, yo nunca seré de color verde».
Un día su amigo Raúl le dijo a Julio:
— Si te pones a gritar te saldrán pelos en la cabeza.
Y cuando Julio estaba enfadado, que era casi siempre, se encerraba en el baño y chillaba muy fuerte. Hinchaba los pulmones y gritaba con toda su alma. Pero no había manera, seguía igual de calvo.
Otra cosa que a Julio le enfadaba era la manía que tenía su madre de darle besos a traición. Su madre se acercaba de puntillas, sin hacer ruido, y cuando quería darse cuenta le estaba besando por todas partes. A Julio le enfadaban mucho estos ataques de saliva. Sobre todo em público, porque eran contagiosos. Sus tías, sus abuelas y hasta sus vecinas se creían con derecho a besarle. Había una de ellas, especialmente desagradable, que se los estampaba en la cabeza. Era la señora de Lezcano, y tenía un chucho horroroso.
— Cuando seas viejo —le decía su madre— te acordarás de los besos que no quisiste.
A Julio le quedaba muy lejos la vejez. Entre sus planes, para cuando fuese mayor, estaba convencido de que tendría novias despampanantes, a las que besaría sólo cuando le apeteciese. Al llegar a viejo jamás llevaría del brazo una señora tan vieja como él. ¡Qué va! Julio tendría mucho dinero y se haría la cirugía estética.
Aquella noche del mes de julio la luna estaba roja y como Julio había nacido en julio faltaba muy poco para su cumpleaños. ¡Dos días! Un par de días era demasiado tiempo para Julio, que no sabía lo que era la paciencia. En su casa además hacía mucho calor, tanto o más que en el desierto. El ventilador daba vueltas muy despacio porque funcionaba fatal y Julio sudaba la gota gorda. Había suspendido tres asignaturas y estaba en el cuarto de estar haciendo los deberes de verano.
Bueno, la verdad es que ni hacía los deberes ni malditas las ganas que tenía. Sólo pensaba en su regalo de cumpleaños. Había pedido a sus padres unas gafas de realidad virtual como las de su amigo Raúl. Creía que, aparte de ver cosas muy raras acabaría teniendo una mata de pelo tan grande como la de su amigo, así que estaba como loco de nervios por conseguirlas. ¿Se las regalarían?
Su madre le dijo:
—Depende de cómo te portes.
—No depende de mi compartamiento —respondió Julio.
—Entonces, ¿de qué depende? — le preguntó su madre asombrada.
—De si tienes dinero para comprármelas —replicó—. Los padres de Raúl están forrados, por éso le han comprado unas.
Julio se jactaba de conocer los puntos flacos de sus padres, aunque en el fondo temía que sus estrategias se derrumbaran. La inquietud no le duró mucho porque hacía tanto calor que enseguida recordó lo fantástico que sería pasar el mes de agosto en la playa.
Su papá había dicho:
—Este año no hay playa.
—Pero, ¿por qué? —protestó Julio.
—Por una razón muy sencilla —replicó su padre—. Has suspendido tres asignaturas y tienes que estudiar.
Julio no se creyó las razones de su padre. Eran una excusa como otra cualquiera. Podría haberse inventado algo más interesante, como que el mar, debido al cambio climático, había crecido varios metros de golpe y había engullido toda la costa del país. Pero ni siquiera hizo el esfuerzo. De cualquier modo, su amigo Raúl también había suspendido tres asignaturas este año y en lugar de estar castigado le había mandado desde le playa un mensaje por el teléfono móvil, con el único propósito de darle envidia.
La playa tenía unas olas enormes y, mientras sus hermanos mayores se alquilaban una moto de las que vuelan por encima del agua, Raúl jugaba con otros amigos al voley desde la arena.
«Papá está loco —refunfuñó Julio hacia sus adentros—porque si yo no voy a la playa tampoco va él, ¡con lo que le gusta mirar a las chicas que se pasean en tanga! Dedujo que sus padres se habían puesto de acuerdo en ahorrar y esta circunstancia le enfadó bastante. No sólo por la falta de playa sino también por las gafas virtuales, cuya adquisición podría quedar aplazada. Julio se veía calvo para toda la eternidad.
En estas cosas pensaba Julio cuando sintió que todavía le cantaban los pies. ¡Puaj! Esa misma mañana había acompañado a su madre al mercadillo. Unos señores estaban descargando de un camión frigorífico unas enormes cajas de madera y las iban tirando sin mucho miramiento por los suelos, a la espera de que llegaran otros a llevarlas hasta los puestos de la pescadería. Julio no se pudo aguantar, se desabrochó rápidamente las sandalias, metió los pies entre el hielo y los peces y se puso a dar saltos y gritos. A Julio le gustaba el mar pero los peces le daban asco, así que los estuvo pisoteando hasta que su madre se dio cuenta de lo que hacía y le arreó una guantada. Por eso a Julio todavía le olían los pies. También le dolía el amor propio, y eso que ya era muy tarde, casi las diez y media de la noche.
A esas horas Julio estaba en el cuarto de estar, su madre en la cocina preparando la cena y el padre de Julio a las afueras de la ciudad. El papá de Julio trabajaba por las noches en una fábrica de coches y a la mañana siguiente estaba tan cansado que la pasaba durmiendo hasta el momento de la comida.
—Tienes que ser obediente y ayudar a tu madre en lo que te mande — solía decirle su padre mientras sorbía ruidosamente la sopa.
—¿Y qué me darás a cambio? —solía preguntar Julio.
—Nada —le respondía su padre arqueando una ceja —. Es tu obligación.
Pero Julio no ayudaba a su madre. Es más, se ponía de los nervios cuando su madre le recordaba las palabras de su padre. Julio decía entonces:
—No soy tonto. No tengo un pelo de tonto, ¿ves?
Y Julio le mostraba su brillante cabeza a su mamá.
Julio no tenía un pelo de tonto, pero tampoco de listo, y su empeño por no hacer el primo originaba soberbios berrinches a todo el mundo. Se fijaba mucho en su padre, al que no veía dar ni palo al agua en casa. Su papá no tenía ni la más remota idea de dónde estaba el aceite, la harina o las latas de espárragos. Se escapaba cuando le tocaba fregar los platos y se hacía el loco cuando había que bajar la basura hasta la calle. Su papá sólo sabía hacer bien tres cosas: llevarse la mano a la espalda, poner los ojos en blanco y decir que estaba muy cansado.
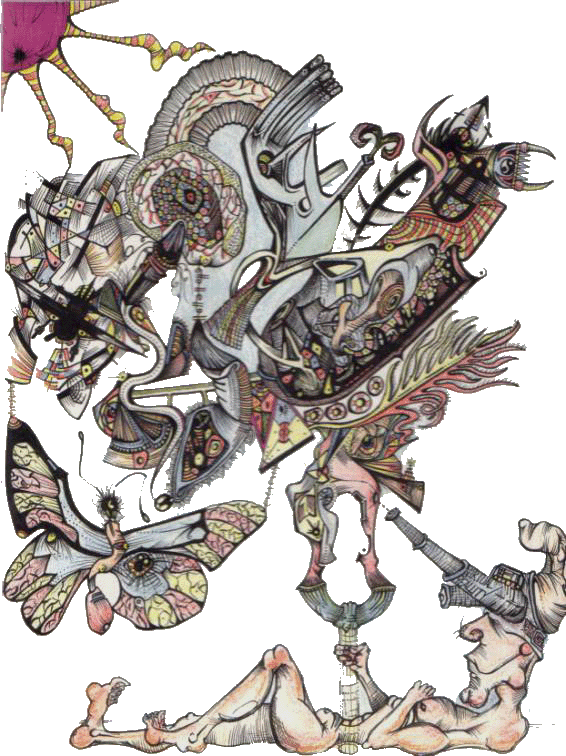 |
Cuando a Julio le tocaba hacer los deberes decía también que estaba muy cansado, incluso se había vuelto un experto en ocultar las córneas bajo los párpados, pero rara vez tenía éxito. Su madre, en cambio, aunque estuviera sudando y con la lengua fuera no se quejaba nunca. Y eso que por las mañanas trabajaba en una oficina, por eso siempre la veía corriendo de aquí para allá, sin tiempo apenas de tomarse una tila con sus amigas.
La mamá de Julio estaba esa noche preparando una cena que Julio aborrecía tanto como el hígado y las alcachofas juntas. Estaba de vacaciones, por esa razón habían ido juntos al mercado, y en la pescadería compró unas gambas muy gordas, de las que «están muy bien de precio», según afirmaba la dependienta, así que se las llevaron a casa. Uno de aquellos gambones descansaba ahora en la encimera de la cocina, junto al libro de matemáticas de Julio. Su madre iba repasando la lección para ponerse al día y corregir después los deberes que Julio, supuestamente, tendría que estar haciendo en el cuarto de estar. Julio se acercó hasta la cocina y miró la gamba con cara de pocos amigos. Hubiera preferido cenar una hamburguesa con patatas fritas y un helado de chocolate, pero su madre no quiso comprar carne picada. Y mucho menos freir patatas o traer un helado, de modo que Julio refunfuñaba al mismo tiempo que remoloneaba con sus tareas.
A los cinco minutos escasos todo el cuarto de estar olía a gamba frita, aroma que a Julio le daba un asco tremendo. Para demostrar su repulsión, Julio comenzó a restregar las sandalias contra el suelo, confiando que a fuerza de patear las baldosas terminase por romper algo, lo mismo le daba un ligamento que los nervios de su madre y viendo que no lograba su propósito puso cara de pena y gritó:
—¡La gamba me está dando asco!
Su madre vino desde la cocina con aire de preocupación y respondió:
—No es una gamba, es una langosta. Y aunque te dé un asco tremendo nos la vamos a comer, que no la regalan —y viendo que Julio continuaba pataleando le atizó un pescozón—. ¿Has terminado los deberes?
—No. Ni pienso —respondió Julio de malas maneras.
Su madre estuvo a punto de apretarle el cuello pero se contuvo.
—Como quieras —le dijo de una manera muy sospechosa—, pero no vas a dejar ni una cáscara de langosta en el plato. Y si no acabas los deberes, mañana tampoco habrá piscina.
Acto seguido se retiró mamá a la cocina, muy decidida, como si hubiera pasado al siguiente nivel de un videojuego. Le pareció oirla canturrear allí una canción muy vieja, lo menos de los Rollig Stones. Pensó que a este paso, su madre, se volvería de color verde y la vería suplicando besos por la calle a todo el mundo. Fue en ese momento cuando oyó un alarido que le heló la sangre:
—¡No hemos comprado sal!
—¡No hemos comprado sal! ¡No hemos comprado sal!—repitió Julio igual que una cacatúa.
¡Como si a Julio le fuese la vida en el asunto! A Julio podía preocuparle que se hubiese olvidado de comprar chocolate, espagueti o incluso yogures, ¿pero la sal? ¿Acaso no venía incluida en cualquier cosa?
—Tendré que pedirle un puñado de sal a la vecina —dijo la madre de Julio para sí, como si hablara consigo misma—. Sin sal, no hay cena.
—Pues por mí no te molestes, el olor a gamba me ha quitado el apetito —contestó Julio esperanzado—. ¿Y si pedimos una pizza por teléfono?
Su madre se hizo la sorda. Corrió al baño para repeinarse, se quitó el delantal y dejó entreabierta la puerta de casa. Los señores de Lezcano vivían justo enfrente y tenían un chucho espantoso. La madre de Julio se acercó a la puerta de los vecinos y pulsó el timbre. Nadie respondió y Julio se echó unas risas disimuladamente. Ni siquiera se oía ladrar al perro. La madre estuvo aguardando todavía un rato más en el rellano hasta que se llevó la mano a la frente y recordó que los Lezcano se habían marchado de vacaciones.
—Subo un momento a casa de Berta —previno la madre de Julio antes de llamar al ascensor—, no hagas ningún disparate ¿eh?
—Descuida mamá —respondió Julio pícaramente.
Su madre entró en el ascensor, se cerró la puerta detrás de ella y de repente ¡blum! ocurrió algo fantástico. Se fue la luz.
No se veía un alma. Todo estaba a oscuras, como para jugar al escondite en las tinieblas.
—¡Un apagón! —gritó Julio divertido.
Lo primero que pensó Julio al levantarse de la silla fue en coger aquella gamba estúpida de la cocina y tirarla por la ventana. Dicho y hecho. Se apartó de los deberes para deshacerse de la cena pero como no veía ni torta tropezó con la lámpara del cuarto de estar y rebotó contra la esquina de la mesa, cayendo al suelo redondo. Tumbado en las baldosas notó que le iba creciendo un chichón morrocotudo en la cabeza y Julio se enfadó un montón. La casa estaba negra como la boca de un lobo y sólo escuchaba un ruidito que provenía de la cocina. ¡Blup! ¡Blup! Era el borboteo de una cazuela, la que su madre había puesto a hervir.
Julio se frotó los ojos y cuando los abrió de nuevo se llevó un susto: un montón de puntitos blancos volaban por todas partes y del suelo crecían unas setas tremendas y peludas que le miraban de manera aburrida.
—¿Dónde crees que vas, muchachito calvo? —dijo la seta que tenía más cerca.
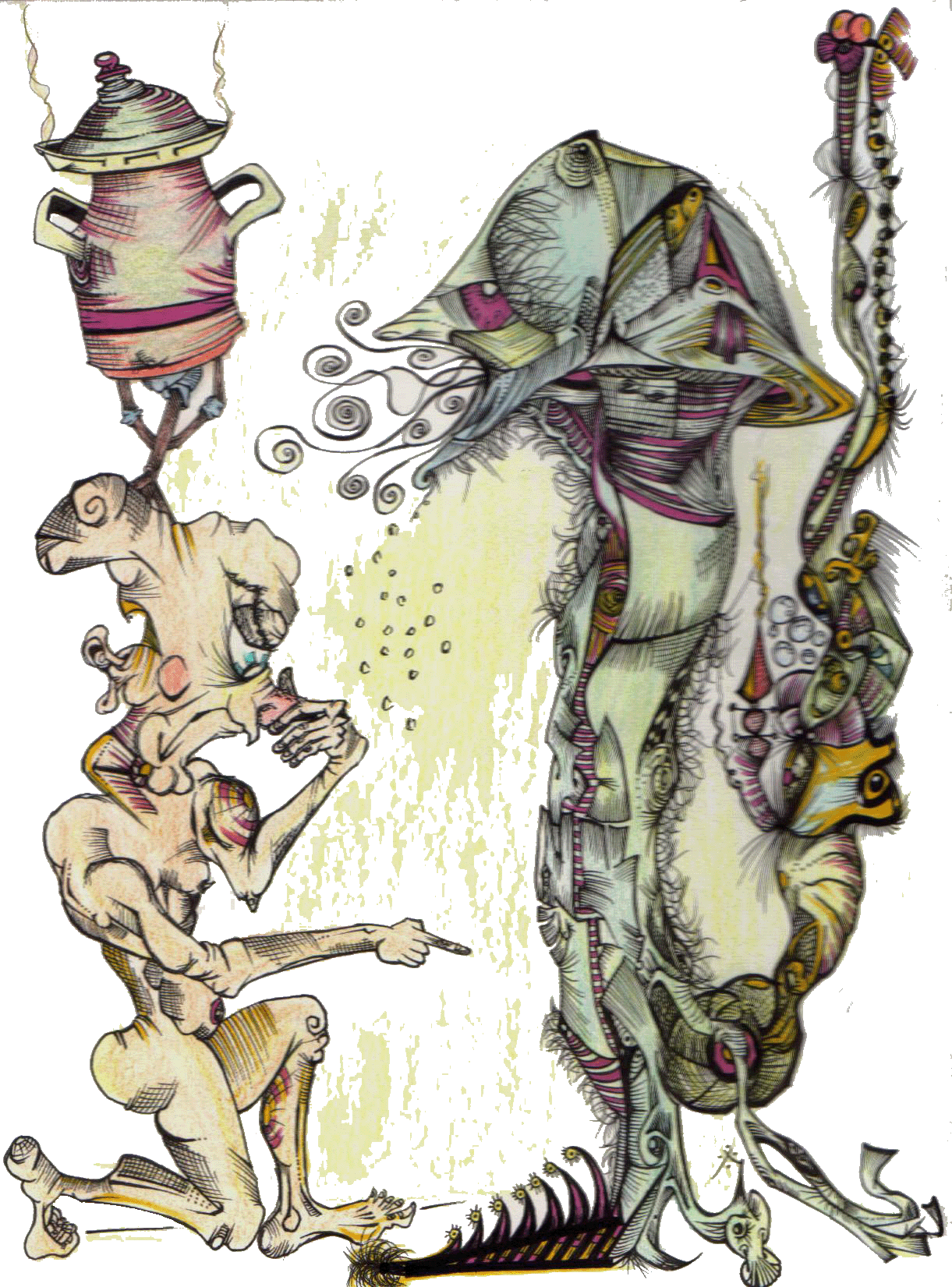 |
Julio se quedó boquiabierto. Tardó un rato en recuperar la compostura, se acercó con curiosidad y le dio a la seta unos golpecitos con los nudillos. Instantáneamente creció a su lado un Bastón retorcido. Era casi de su misma altura y acababa en una especie de bola. El Bastón parecía la rama de una planta, pero no tenía hojas tan sólo pelos, igual que las extrañas setas que le rodeaban y en particular aquella que había osado hablarle. A Julio le apeteció hacerse con el Bastón y alargó la mano.
—¡Eh! —chilló la Seta—, ¿se puede saber qué pretendes?
—Y a ti que te importa —respondió Julio envalentonado—. Estoy en mi casa y en mi casa hago lo que me da la gana.
—Mmmm —vaciló la Seta. Cerró un ojo, se cimbreó a un lado y muy lentamente se inclinó hasta llegar a Julio para decirle algo al oído—. ¿Hace un consejo, muchachito calvo? —susurró.
—¿Es gratis? —preguntó Julio haciéndose el distraído.
La Seta no daba crédito a la desfachatez del renacuajo. Puso los ojos en blanco y soltó un melancólico bufido.
—Por el momento no te va a costar nada —cedió la Seta—, pero sólo por el momento.
—Entonces —replicó Julio—, ¿a qué esperas?
—¿A qué espero, niñato insolente?
La Seta se puso hueca y como si fuera a recitar un discurso muy, pero que muy importante, entornó los ojos hasta caer en trance.
—Espero a que las tinieblas devoren completamente el Mundo del Apagón —respondió la Seta—. Aguardo a que se torne duro como una roca mi Bastón de mando. Y cuando ocurra confío entonces que los pequeños necios como tú desaparezcan de la tierra. Entre tanto —chismorreó la Seta en plan mezquino—, podrías preguntarte dónde están tus sandalias.
—¿Mis sandalias? —reparó Julio tocándose los pies. Notó que los tenía desnudos y que se le estaban durmiendo, seguramente debido a un mala postura—. Dónde están mis sandalias, ¿las has cogido tú?
—¿Acaso no tengo otro quehacer? —contestó la Seta muy decepcionada.
—¡Blup! ¡Blup! —protestó la cazuela de la madre de Julio desde muy lejos y en plena oscuridad.
La Seta escuchó el sonido de la olla, se cubrió indignada el cuerpo con sus propios pelos y comenzó a llover agua caliente por todas partes. Fue al principio como un chaparrón, luego se convirtió en una tormenta y al final caía el agua en un ciclón, lo que dificultaba ver un palmo más allá de las narices de Julio que, cuando acabó el aguacero, tenía el aspecto de haber salido de una piscina.
Julio, completamentamente mareado, daba la impresión de que fuera a desmayarse de un momento a otro. Todavía centelleaban en el cielo unos rayos gigantescos y los truenos aún retumbaban con tanta fuerza que parecían tambores de una procesión. Las setas de su alrededor estaban churripitosas, todas excepto la Seta parlanchina y estúpida que seguía agarrándose al Bastón envuelta en una espesa capa de pelos, todos ellos muy pringosos. Julio hizo ademán de aferrarse al palo en el que ella se se sujetaba, con la esperanza de no venirse abajo, porque le dolían las orejas del ruido de la tormenta, cuando le llegó delel horizonte un sonido misterioso y metálico, una tralla que se iba acercando muy deprisa.
A duras penas, Julio distinguió la sombra de una señora que venía hacia él a toda velocidad. Era muy alta, tenía los pies metidos en una olla tan grande como un cubo de la basura y flexionando las piernas pegaba enormes saltos, lo mismo que si rebotara en un muelle. Creyó que estaba todavía muy lejos pero a Julio le sorprendió la rapidez con la que se desplazaba salpicando en los charcos hasta que de repente, en un brinco tremendo, se plantó delante de Julio levantando una ola de barro que lo dejó sucio hasta las trancas.
—¡Suelta mi Bastón! —chilló la señora.
—No puedo —dijo Julio en un hilillo de voz al borde de pillar un soberbio resfriado.
—Y una gaita que no puedes, merluzo —insultó a Julio esa señora vieja y malencarada.
Sintió que el Bastón comenzaba a moverse por sí solo. Que ya no era de madera, sino rugoso, de carne, semejante a la de un gusano. Entonces aquella señora de mal genio extrajo del zurrón que colgaba a su espalda un bolita negra, del tamaño de una canica. Cuando la tuvo entre sus dedos le pasó la lengua por encima. La restregó después contra los pliegues de su falda, la miró luego con fijeza y en ese instante soltó la bola un destello tan cegador que atrajo todos los rayos, que acumuló todos los truenos, que absorbió toda la lluvia que había caído en un punto indefinido de su circunferencia. Allí, en un pequeño extremo de la canica negra, contempló Julio una luz minúscula que se evaporaba. Escuchó: ¡blup! ¡blup! Y más tarde la vieja devolvió la bolita al zurrón dejando escapar un sonrisa.
Julio se sacudió la ropa. Estaba empapado de agua, cubierto de barro y con el carácter más ácido que un limón.
—¿Hay algún problema, muchachito calvo? —comentó la Seta asomando el morro entre su cortinilla de pelos.
—¿Y a ti qué te importa? —replicó Julio sin soltarse del Bastón—. Estoy en mi casa y en mi casa hago lo que me viene en gana.
—¿De veras?—soltó la vieja en una carcajada.
De improviso el Bastón se desprendió del suelo y Julio perdió el equilibrio. De la empuñadura, similar a un nido, creyó ver que brotaba el hocico de un cerdo y desde allí le miraron unos ojos tan encarnados que le dieron un asco horrible. A Julio no le quedó más remedio que soltar el Bastón y frotarse las manos reprimiendo las náuseas.
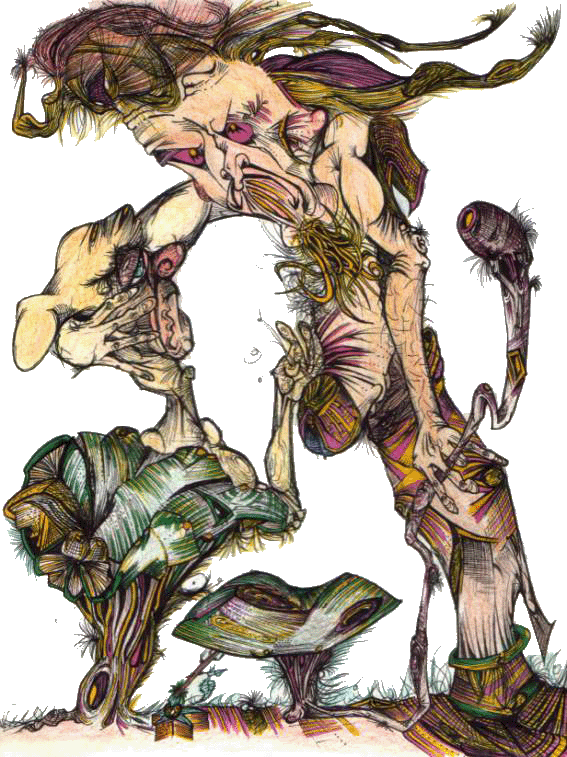 |
En aquel lúgubre paisaje sólo había una seta parlante, un bastón repulsivo y una vieja tan entrometida que en vez de irse de la olla parecía vivir en una cazuela. De su casa no quedaba ni rastro.
—Y cuando estás en tu casa, ¿a qué dedicas tu tiempo?—preguntó aquella señora acariciando el Bastón—. ¿La barres? ¿Quitas el polvo? ¿Te haces la cama, quizá?
—¡Qué tontería!—respondió Julio.
—Vaya, vaya —intervino la Seta—. No me digas que tu casa es una auténtica pocilga...
—Te equivocas—presumió Julio—. Está más limpia que los chorros del oro.
—Eres un calvo muy limpio, ya veo — interrumpió la señora acariciando el Bastón. Se tocó la barbilla mientras reflexionaba y del hoyuelo brotaron un montóncillo de lombrices que se agitaron nerviosas—. Eres tan requetelimpio que sin pasar un trapo desaparece el polvo y la suciedad, ¿cómo te lo montas querubín?
La anciana se rascó la mollera, acercó la cara a dos palmos de Julio y él dio un paso atrás porque le olía el aliento. Después comenzó la señora a buscar algo en el zurrón, se palpó los sobacos e incluso se miró tras una oreja. Al final se palpó la tripa y descubrió maravillada que a la altura del ombligo tenía un pomo. Tiró con fuerza de él y se abrió un cajón. Revolvió descuidadamente allí hasta que encontró una hoja de papel y un lapicero, y con aire curioso se encaró a Julio y preguntó:
—¿Cuál es tu secreto?
—¿Mi secreto?—repitió Julio con incredulidad—. No tengo ningún secreto. La limpieza es cosa de mi madre, cosa de chicas.
La señora del Bastón agarró a Julio por la cabeza y lo miró fijamente. Julio, pensó que aquella señora tan vieja estaba loca de remate, que en cualquier momento sufriría un ataque de besos y que acabarían a tortas. Así que se zafó de ella como pudo y la miró de soslayo.
—Chavalote, me parece que estás muy pero que muy verde —susurró la abuela—. No tienes ni idea del suelo que pisas, ¿acaso no te han advertido de que esto es el Mundo del Apagón?
—¡Se lo dije! ¡Claro que se lo dije! —respondió asustada la Seta—. Si este chico es tonto, no es mi problema.
—¿No es tu problema?—se revolvió la vieja—. Que a estas alturas de siglo existan niños tan rancios es un problema morrocotudo —insistió—, de modo que ya va siendo hora de darle su merecido a este mequetrefe.
La vieja se mesó los cabellos muy despacio. Sus pelos grises, negros y marrones se ondulaban entre los dedos de aquella señora y enseguida notó Julio que su lacia cabellera iba creciendo a medida que se la tocaba. No tardó un minuto en ver cómo los pelos se convertían en cuerdas y las cuerdas en maromas, que dieron paso a horripilantes sirgas de acero. La abuela comenzó a girar sobre sí misma pegando unos saltos del demonio y la Seta, observando que el asunto se ponía realmente feo, le dio por temblar. La abuela se hundió de pronto en el suelo como una tuneladora y lo taladró hasta los cimientos, un chorro de agua ardiente brotó entonces de la tierra y se elevó por los aires, haciendo que Julio se echara a un lado buscando refugio. Lo último que oyó de aquella vieja malcarada, antes de que se perdiera en los abismos, fue:
—Quiero que me dejes este suelo tan limpio como la casa de tu madre —. En caso contrario —sentenció— se te comerá la mierda.
Y dejando tras de sí un géiser descomunal, desapareció en las entrañas de la tierra.
—Pues no voy a mover ni un dedo —refunfuñó Julio.
—¿No serás capaz?—dijo la Seta verdaderamente acojonada—. El agua me quema, me voy a abrasar. ¡Haz algo!
—¿Yo?
—¿Quién si no? ¿Es que tienes miedo de sufrir un hernia? Tú me has metido en este embrollo y por tu culpa me estoy achicharrando.
Julio era un egoísta de tomo y lomo. Las súplicas de la Seta por un oído le entraban y por el otro le salían. La veía estirarse como una posesa. Intentando arrancar sus raicillas de la arena mientras iba recibiendo en su copa los gotillones hirvientes que caían del géiser. En un desesperado arrebato retorció sus laminillas para huir de aquel sifón. Pero Julio, salvo enfadarse, no veía tres en un burro, así que se enfadó como nunca antes se había enfadado. Se puso rojo de ira. Incluso resopló, pero no le sirvió de nada.
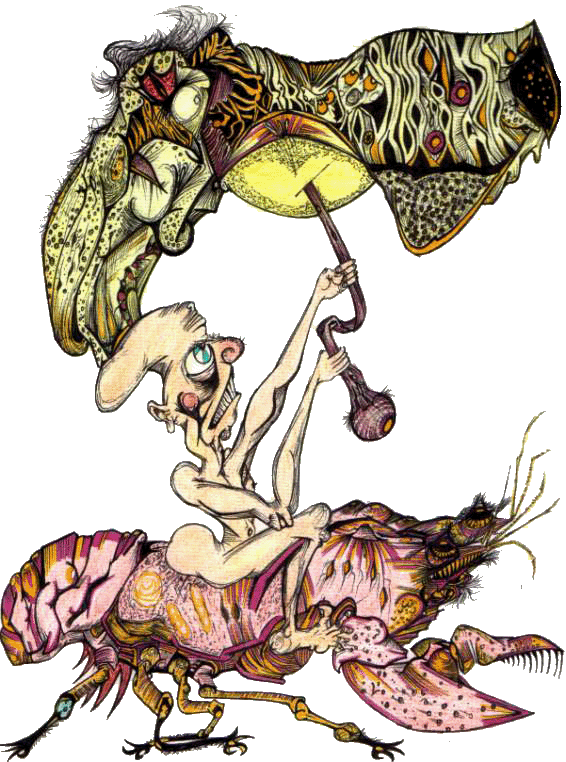 |
—¿Ya está? —protestó la Seta—. ¿Éso es todo?
A Julio ya le llegaba el agua a la altura de las canillas cuando no tuvo más remedio que ponerse a gatas y achicar con ambas manos. Lanzaba pequeñas montañas de barro en todas direcciones pero no daba abasto. En el Mundo del Apagón no había madres ni señoras de la limpieza, era una cloaca, un barrizal inmundo que amenazaba con tragarse todo lo que encontrase en su camino. El surtidor de agua caliente expulsó un último chorro contra el cielo, igual que hacen las fuentes, y luego se perdió en el suelo haciendo ¡blup! ¡blup!, hasta que dejó de manar.
Miró a la derecha, luego a la izquierda y comprendió que estaba más solo que la una. Perdido entre montones de lodo, sucio y empapado, Julio observó los restos de la Seta parlanchina, a la que no había podido salvar de aquel diluvio. Formaban una masa turbia y gelatinosa justo enfrente de su nariz, a un metro escaso de su cuerpo. Contemplando tan triste espectáculo dio Julio un respingo, seguramente debido a un soplo de aire que le pilló por sorpresa, y comenzó a tiritar.
Mientras le castañeteaban los dientes notó que aquella forma viscosa tenía la facultad de moverse. Tal vez fuera producto de alguna racha de viento, o que todo fuese producto de su imaginación, pero le resultó sospechoso que poco a poco, igual que se mueven las sábanas en un tendedero, aquel residuo micológico iba adquiriendo ciertas capacidades voladoras. Primero escuchó un silbido, luego descubrió un remolino a su alrededor y cuando quiso darse cuenta aquella materia muerta, a punto de pudrirse, salió despedida por los aires.
¿Era una manta? No fue capaz de adivinarlo porque se le vino encima en vuelo rasante y Julio, para no recibir un buen trompicón, tuvo que echarse al suelo precipitadamente. No tardó en levantar la vista y entonces se dio cuenta de que no iba buscando pelea, al menos con él. Si aquella manta había levantado el vuelo era porque algo más extraño aún estaba surgiendo de la tierra inesperadamente.
Una gamba de proporciones mayúsculas asomó las tenazas entre el barro, después unos ojos de largas pestañas y una cola robusta y firme como un látigo. Sin comerlo ni beberlo Julio se encontró de pronto cabalgando a lomos de un crustáceo.
—Es hora de irse —dijo la gamba con voz grave y sin esperar respuesta.
—¿A dónde?—preguntó Julio con aprensión.
—Tu sabrás —replicó la Gamba muy coqueta —. Eres tú quien lleva el Bastón, ¿no te enseñan nada en el colegio?
Julio no tenía ni idea de cómo había ido a parar a sus manos el Bastón, tal vez lo hubiera recogido del suelo sin darse cuenta, igual se le había caído a la vieja carrasclosa momentos antes de desaparecer, en cualquier caso allí estaba y decidió utilizarlo. La Manta Voladora silbaba por encima de sus cabezas, planeaba como un avión amenazadoramente, así que Julio, cuando la tuvo a tiro, le arreó con el Bastón.
—¿Tienes hambre? — preguntó la Gamba.
—Un poco —contestó Julio —, pero no me apeteces.
—Mejor —se alegró la Gamba—. A las langostas no nos hace gracia que se nos vayan comiendo por ahí...